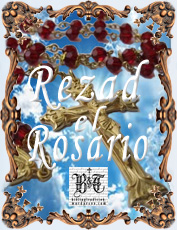Autor: Mons. Juan Straubinger
Fuente: Evangelios y Hechos del Nuevo Testamento, Tomo I

.
.
1. EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MATEO.
2. EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MARCOS.
3. EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS.
4. EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN.
5. LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES.
6. LAS EPÍSTOLAS PAULINAS.
7. CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO.
8. CARTAS DEL APÓSTOL SAN PEDRO.
9. CARTAS DE SAN JUAN.
10. EL APOCALIPSIS DEL APÓSTOL SAN JUAN.
.
.
NOTA: El presente texto constituye las notas introductorias hechas por Mons. Juan Straubinger a los Libros del Nuevo Testamento traducidos y comentados por él mismo del texto original griego.
.
.
1. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo.
De la vida de San Mateo, que antes se llamaba Levi, sabemos muy poco. Era republicano, es decir, recaudador de tributos, en Cafarnaúm, hasta que un día Jesús lo llamó al apostolado, diciéndole simplemente: «Sígueme»; y Levi «levantándose le siguió» (Mateo 9,9).
Su vida apostólica se desarrolló primero en Palestina, al lado de los otros Apóstoles; más tarde predicó probablemente en Etiopía (África), donde a lo que parece también padeció el martirio. Su cuerpo se venera en la Catedral de Salerno (Italia); su fiesta se celebra el 21 de septiembre.
San Mateo fue el primero en escribir la Buena Nueva en forma de libro, entre los años 40-50 de la era cristiana. Lo compuso en lengua aramea o siríaca, para los judíos de Palestina que usaban aquel idioma. Más tarde este Evangelio, cuyo texto arameo se ha perdido, fue traducido al griego.
El fin que San Mateo se propuso fue demostrar que Jesús es el Mesías prometido, porque en El se han cumplido los vaticinios de los Profetas. Para sus lectores inmediatos no había mejor prueba que ésta, y también nosotros experimentamos, al leer su Evangelio, la fuerza avasalladora de esa comprobación.
.
.
2. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
Marcos, que antes se llamaba Juan, fue hijo de aquella María en cuya casa se solían reunir los discípulos del Señor (Hechos 12,12). Es muy probable que la misma casa sirviera de escenario para otros acontecimientos sagrados, como la última Cena y la venida del Espíritu Santo.
Con su primo Bernabé acompañó Marcos a San Pablo en el primer viaje apostólico, hasta la ciudad de Perge de Panfilia (Hechos 13,13). Más tarde, entre los años 61-63, lo encontramos de nuevo al lado del Apóstol de los gentiles cuando éste estaba preso en Roma.
San Pedro llama a Marcos su «hijo» (I Pedro 5,13), lo que hace suponer que fue bautizado por el Príncipe de los Apóstoles. La tradición más antigua confirma por unanimidad que Marcos en Roma trasmitía a la gente las enseñanzas de su padre espiritual, escribiendo allí, en los años 50-60, su Evangelio, que es por consiguiente, el de San Pedro.
El fin que el segundo Evangelista se propone, es demostrar que Jesucristo es Hijo de Dios y que todas las cosas de la naturaleza y aún los demonios le están sujetos. Por lo cual relata principalmente los milagros y la expulsión de los espíritus inmundos.
El Evangelio de San Marcos, el más breve de los cuatro, presenta en forma sintética, muchos pasajes de los sinópticos, no obstante lo cual reviste singular interés, porque narra algunos episodios que le son exclusivos y también por muchos matices propios, que permiten comprender mejor los demás Evangelios.
Murió San Marcos en Alejandría de Egipto, cuya iglesia gobernaba. La ciudad de Venecia, que lo tiene por patrono, venera su cuerpo en la catedral.
.
.
3. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
El autor del tercer Evangelio, «Lucas, el médico» (Colosenses 4,14), era un sirio nacido en Antioquia, de familia pagana. Tuvo la suerte de convertirse a la fe de Jesucristo y encontrarse con San Pablo, cuyo fiel compañero y discípulo fue por muchos años, compartiendo con él hasta la prisión en Roma.
Según su propio testimonio (1,3) Lucas se informó «de todo exactamente desde su primer origen» y escribió para dejar grabada la tradición oral (1,4). No cabe duda de que una de sus principales fuentes de información fue el mismo Pablo, y es muy probable que recibieran informes también de la santísima Madre de Jesús, especialmente sobre la infancia del Señor, que Lucas es el único en referirnos con cierto detalle. Por sus noticias sobre el Niño y su Madre, se le llamó el Evangelista de la Virgen. De ahí que la leyenda le atribuya el haber pintado el primer retrato de María.
Lucas es llamado también el Evangelista de la misericordia, por ser el único que nos traen las parábolas del Hijo Pródigo, de la Dracma Perdida, del Buen Samaritano, etc.
Este tercer Evangelio fue escrito en Roma a fines de la primera cautividad de San Pablo, o sea entre los años 62 y 63. Sus destinatarios son los cristianos de las iglesias fundadas el Apóstol de los Gentiles, así como Mateo se dedicó más especialmente a mostrar a los judíos del cumplimiento de las profecías realizadas en Cristo. Por eso el Evangelio de San Lucas contiene un relato de la vida de Jesús que podemos considerar el más completo de todos y hecho a propósito para nosotros los cristianos de la gentilidad.
.
.
4. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
San Juan, natural de Betsaida de Galilea, fue hermano de Santiago el Mayor, hijos ambos de Zebedeo, y de Salomé, hermana de la Virgen Santísima. Siendo primeramente discípulo de San Juan Bautista y buscando con todo el corazón el reino de Dios, siguió después a Jesús, y llegó a ser pronto su discípulo predilecto. Desde la Cruz, el Señor le confió su Santísima Madre, de la cual Juan, en adelante, cuidó como de la propia.
Juan era aquel discípulo «al cual Jesús amaba» y que en la última Cena estaba «recostado sobre el pecho de Jesús» (Juan 13,23), como amigo de su corazón y testigo íntimo de su amor y de sus penas.
Después de la Resurrección se quedó Juan en Jerusalén como una de las «columnas de la Iglesia» (Gálatas 2,9), y más tarde se trasladó a Éfeso del Asia Menor. Desterrado por el emperador Domiciano (81-95) a la isla de Patmos, escribió allí el Apocalipsis. A la muerte del tirano pudo regresar a Éfeso, ignorándose la fecha y todo detalle de su muerte (Cf. Juan 21,23 y nota).
Además del Apocalipsis y tres Epístolas, compuso a fines del primer siglo, es decir, unos treinta años después de los Sinópticos y de la caída del Templo, éste Evangelio, que tiene por objeto robustecer la fe en la mesiandad y divinidad de Jesucristo, a la par que sirve para completar los Evangelios anteriores, principalmente desde el punto de vista espiritual, pues ha sido llamado el Evangelista del amor.
Su lenguaje es de lo más alto que nos ha legado la Escritura Sagrada, como ya lo muestra el prólogo, que, por la sublimidad sobrenatural de su asunto, no tiene semejante en la literatura de la Humanidad.
.
.
5. Los Hechos de los Apóstoles.
El libro de los Hechos no pretende narrar lo que hizo cada uno de los apóstoles, sino que toma, como lo hicieron los evangelistas, los hechos principales que el Espíritu Santo ha sugerido al autor para alimento de nuestra fe (Cf. Lucas 1,4; Juan 20,31). Dios nos muestra aquí, con un interés histórico y dramático incomparable, lo que fue la vida y el apostolado de la Iglesia en los primeros decenios (años 30-63 del nacimiento de Cristo), y el papel que en ellos desempeñaron los Príncipes de los Apóstoles, San Pedro (capítulo 1-12) y San Pablo (capítulo 13-28). La parte más extensa se dedica, pues, a los viajes, trabajos y triunfos de este Apóstol de los gentiles, hasta su primer cautiverio en Roma. Con esto se detiene el autor casi inopinadamente, dando la impresión de que pensaba escribir más adelante otro tratado.
No hay duda de que ese autor es la misma persona que escribió el tercer Evangelio. Terminado éste, San Lucas retoma el hilo de la narración y compone el libro de los Hechos (véase 1,1), que dedica al mismo Teófilo (Lucas 1,1 y subsiguientes). Los santos Padres, principalmente San Policarpo, San Clemente Romano, San Ignacio Mártir, San Ireneo, San Justino, etcétera, como también la crítica moderna, atestiguan y reconocen unánimemente que se trata de una obra de Lucas, nativo sirio antioqueño médico, compañero y colaborador de San Pablo, con quien se presenta él mismo en muchos pasajes de su relato (16, 10-17; 20,5-15; 21,1-18; 27,1-28,16). Escribió, en griego, el idioma corriente entonces, pero su lenguaje contiene también aramaísmos que denuncian la nacionalidad del autor.
La composición data de Roma hacia el año 63, poco antes del fin de la primera prisión romana de San Pablo, es decir, cinco años antes de su muerte y también antes de la terrible destrucción de Jerusalén (70 d.C.), o sea, cuando la vida y el culto de Israel continuaban normalmente.
El objeto de San Lucas en este escritor es, como en su Evangelio (Lucas 1-4), confirmarnos en la fe y enseñar la universalidad de la salud traída por Cristo, la cual se manifiesta primero entre los judíos de Jerusalén, después de Palestina y por fin entre los gentiles.
El cristiano de hoy, a menudo ignorante en esta materia, comprende así mucho mejor, gracias a éste Libro, el verdadero carácter de la Iglesia y su íntima vinculación con el Antiguo Testamento y con el pueblo escogido de Israel, al ver que, como observa Fillion, antes de llegar a Roma con los apóstoles, la Iglesia tuvo su primer estadio en Jerusalén, donde había nacido (1, 1-8, 3); en su segundo estadio se extendió de Jerusalén a Judea y Samaria (8,4-11,18); tuvo un tercer estadio en Oriente con sede en Antioquia de Siria (11,19-13,35), y finalmente se estableció en el mundo pagano y en su capital de Roma (13, 1-28, 31), cumpliéndose así las palabras de Jesús a los apóstoles, cuando éstos reunidos lo interrogaron creyendo que iba a restituir inmediatamente el reino a Israel: «No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni momentos que ha fijado el Padre con su potestad. Pero cuando descienda sobre nosotros el Espíritu Santo recibiréis virtud y me seréis testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria y hasta los extremos de la tierra» (1, 7 s.). Este testimonio del Espíritu Santo y de los apóstoles lo había anunciado Jesús (Juan 15,26 s.) y lo ratifica San Pedro (1,22; 2,32; 5,32, etc.).
El admirable Libro, cuya perfecta unidad reconoce aún la crítica más adversa, podría llamarse también de los «Hechos de Cristo Resucitado». «Sin él, fuera de algunos rasgos esparcidos en las Epístola de San Pablo, en las Epístolas Católicas y en los raros fragmentos que nos restan de los primeros escritores eclesiásticos, no conoceríamos nada del origen de la Iglesia» (Fillion).
San Jerónimo resume, en la carta al presbítero Paulino, su juicio sobre este divino Libro en las siguientes palabras: «El Libro de los Hechos de los Apóstoles parece contar una sencilla historia, y tejer la infancia de la Iglesia naciente. Más, sabiendo que su autor es Lucas, el médico, «cuya alabanza está en el Evangelio» (II Corintios 8,18), echaremos de ver que todas sus palabras son, a la vez que historia, medicina para el alma enferma».
.
.
Saulo, que después de convertido se llamó Pablo -esto es «pequeño»-, nació en Tarso de Cilicia, tal vez en el mismo año que Jesús, aunque no lo conoció mientras vivía el Señor sus padres, judíos de la tribu de Benjamín, (Romanos 11,1; Filipenses 3,5), le educaron en la afición a la Ley, entregándolo a uno de los más célebres doctores, Gamaliel, en cuya escuela el fervoroso discípulo se compenetró de las doctrinas de los escribas y fariseos, cuyos ideales defendió con sincera pasión mientras ignoraban el misterio de Cristo. No contento con su formación en las disciplinas de la Ley, aprendió también el oficio de tejedor para ganarse la vida con sus propias manos. El Libro de los «Hechos» relata cómo durante sus viajes apostólicos, trabajaba en eso «de día y de noche», según él mismo lo proclama varias veces como ejemplo y constancia de que no era carga para las iglesias (véase Hechos 18,3).
Las tradiciones humanas de su casa y su escuela y el celo farisaico de la Ley, hicieron de Pablo un apasionado sectario, que se creía obligado a entregarse en persona a perseguir a los discípulos de Jesús. No sólo presenció activamente la lapidación de San Esteban, sino que, ardiendo de fanatismo, se encaminó a Damasco, para organizar allí la persecución contra el nombre cristiano. Mas en el camino de Damasco, lo esperaba la gracia divina para convertirlo en el más fiel campeón y doctor de esa gracia que de tal modo habría obrado en él. Fue Jesús mismo, el Perseguido, quien — mostrándole que era más fuerte que él — domó su celo desenfrenado y lo transformó en un instrumento sin igual para la predicación del Evangelio y la propagación del Reino de Dios como «Luz revelada a los gentiles».
Desde Damasco fue Pablo al desierto de Arabia (Gálatas 1,17) a fin de prepararse, en la soledad, para ésa misión apostólica. Volvió a Damasco, y después de haber tomado contacto en Jerusalén con el Príncipe de los Apóstoles, regresó a su patria hasta que su compañero Bernabé lo condujo a Antioquia, donde tuvo oportunidad para mostrar su fervor en la causa de los gentiles y la doctrina de la Nueva Ley «del Espíritu de Vida» que trajo Jesucristo para liberarnos de la esclavitud de la antigua Ley. Hizo en adelante tres viajes apostólicos, que su discípulo Lucas refiere en los «Hechos» y que sirvieron de base para la conquista del todo un mundo.
Terminado el tercer viaje, fue preso y conducido a Roma, donde sin duda recobró la libertad hacia el año 63, aunque desde entonces los últimos cuatro años de su vida están en la penumbra. Según parece, viajó a España (Romanos 15,24 y 28) e hizo otro viaje a Oriente. Murió en Roma, decapitado por los verdugos de Nerón, en el año 67, en el mismo día del martirio de San Pedro, sus restos descansan en la Basílica de San Pablo en Roma.
Los escritos paulinos son exclusivamente cartas, pero de tanto valor doctrinal y tanta profundidad sobrenatural como un Evangelio. Las enseñanzas de las epístolas a los Romanos, a los Corintios, a los Efesios, y otras, constituyen, como dice San Juan Crisóstomo, una mina inagotable de oro, a la cual hemos de acudir en todas las circunstancias de la vida, debiendo frecuentarlas mucho hasta familiarizarnos con su lenguaje, porque su lectura -como dice San Jerónimo- nos recuerda más bien el trueno que el sonido de las palabras.
San Pablo nos da a través de sus cartas un inmenso conocimiento de Cristo. No un conocimiento sistemático, sino un conocimiento espiritual que es lo que importa. El que es, ante todo, el Doctor de la Gracia, el que trata los temas siempre actuales del pecado y la justificación, del Cuerpo Místico, de la Ley y de la libertad, de la fe y de las obras, de la carne y del espíritu, de la predestinación y de la reprobación, del Reino de Cristo y su «Segunda Venida». Los escritores racionalistas o judíos como Klausner, que de buena fe encuentran diferencias entre el Mensaje del Maestro y la interpretación del Apóstol, no ha visto bien la inmensa trascendencia del rechazo que la Sinagoga hizo de Cristo, enviado ante todo «a las ovejas perdidas de Israel» (Mateo 15,24), en el tiempo del Evangelio, y del nuevo rechazo que el pueblo judío de la dispersión hizo de la predicación apostólica que les renovaba en Cristo resucitado las promesas de los antiguos Profetas; rechazo que trajo la ruptura con Israel y acarreó el paso de la salud a la gentilidad, seguido muy pronto por la tremenda destrucción del Templo, tal como lo había anunciado el Señor (Marcos 13; Mateo 24; Lucas 21).
No hemos de olvidar, pues, que San Pablo fue elegido por Dios para Apóstol de los gentiles (Hechos 13,2 y 47; 26,17 s.; Romanos 1,5), es decir, de nosotros, hijos de paganos, antes «separados de la sociedad de Israel, extraños a las alianzas, sin esperanza en la Promesa y sin Dios en este mundo» (Efesios 2,12), y que entramos en la salvación a causa de la incredulidad de Israel (véase Romanos 11,11 ss. en; Cf. Hechos 28,23 ss.), siendo llamados al nuevo y gran misterio del Cuerpo Místico (Efesios 1,22; 3,4-9; Colosenses 1,26). De ahí que Pablo también resulta para nosotros el grande e infalible intérprete de las Escrituras antiguas, principalmente de los Salmos y de los Profetas, citados por él a cada paso. Hay Salmos cuyo discutido significado se fija gracias a las citas que San Pablo hace de ellos; por ejemplo el Salmo 44, del cual el Apóstol nos enseña que es nada menos que el elogio lírico del Cristo triunfante, hecho por boca del divino Padre (véase Hebreos 1,8 s.). Lo mismo puede decirse del Salmo 2,7; 109,4, etc.
El canon contiene 14 Epístolas que lleva el nombre del gran Apóstol de los gentiles, incluso la destinada a los Hebreos. Algunas otras parecen haberse perdido. (1 Corintios 5,9; Colosenses 4,16).
La sucesión de las Epístolas paulinas en el Canon, no obedece al orden cronológico, sino más bien a la importancia y al prestigio de sus destinatarios. La de los Hebreos, como dice Chaine, si fue agregada al final de Pablo y no «entre las Católicas» fue a causa de su origen, pero ello no significa que sea necesariamente posterior a las otras.
En cuanto a la fecha y lugar de su composición, remitimos al lector a las indicaciones que pusimos en las notas, advirtiendo que mucho importa formarse un concepto cabal acerca de esas fechas, para interpretar rectamente el pensamiento del apóstol.
Abunda en estos últimos tiempos la literatura sobre San Pablo, sobre todo la que se refiere con interés biográfico a la persona misma del Apóstol. Más para conocer la portentosa enseñanza de éste «Enviado extraordinario» de Jesucristo a nosotros los gentiles, nada mejor que la lectura directa de estas 14 cartas, ciertamente las más ilustres que han existido en la humanidad: ilustres, no ya por la forma que les puedan prestar los hombres, sino por el contenido de su sabiduría toda divina.
Vemos así el carácter eminentemente sobrenatural de esta predicación y pedagogía paulinas. Lejos de ser un simple moralista, como lo eran los filósofos paganos, San Pablo nos muestra, de parte de Maestro Jesús -a quien oía por revelación especial- no sólo los preceptos sino los móviles de conocimiento y amor que llevan a cumplirlos de veras y con gozo según la norma preciosísima formulada por el mismo Señor cuando dijo: «Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón».
Igualmente nos enseña el Apóstol a no despreciar las profecías (Cf. I Tesalonicenses 5,20; I Corintios 14,26) y se constituye muchas veces en intérprete de las mismas, dando admirables luces sobre la trascendencia mesiánica del Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando señala en Romanos 11,26 el sentido de la Profecía de Isaías (59,20), o cuando confirma en Hebreos 8,8 ss, la Nueva Alianza prometida en Jeremías 31,31 ss; o cuando nos descubre los esplendores del triunfo de Cristo, citando el Salmo 109 en I Corintios 15,25 ss y Hebreos 2,8, etc. Esto sin contar con que, profeta el mismo, sigue dándonos asombrosas revelaciones, por ejemplo sobre la sumisión en que Cristo quedará eternamente respecto de su Padre, después que el Padre le haya sometido a El todas las cosas (I Corintios 15,27 s).
No menos importante es la Doctrina escatológica de San Pablo, al revelarnos, tanto el aspecto glorioso de nuestra Esperanza en la Parusía de Cristo (Cf. I Corintios 15,51 ss; Filipenses 3,20 s; I Tesalonicenses 4,16 s; Tito 2,13, etc.), cuando al hacernos comprender los anuncios de mentalmente trágicos que Jesús formuló para los últimos días. El Señor reveló, en efecto, que cuando El vuelva, no hallará fe en la tierra (Lucas 18,8); que entonces aparecerán muchos falsos profetas y seducirán a muchos y abundarán de tal manera la iniquidad que el amor de la mayor parte se enfriará (Mateo 24,11 s), al punto de que aún los escogidos, si fuera posible, serían extraviados (Marcos 13,22). ¿Cómo puede ser esto?, se pregunta el creyente. Y San Pablo se lo explica diciéndole que Jesús no ha de volver sin que primero venga la apostasía y se revele el hombre del pecado hijo de perdición (el Anticristo), que llegará a sentarse en el Templo de Dios mostrándose como si fuera Dios y que el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con la manifestación de su advenimiento (II Tesalonicenses 2,3 ss).
Cosas de un interés tan insuperable para nuestro destino y el de toda la humanidad ¿podrán dejarnos indiferentes al punto de que sigamos ignorando estos breves escritos? Baste citar como respuesta la opinión de San Juan Crisóstomo, según el cual cada cristiano -y más aún, dice, si es laico, puesto que es más ignorante-, debe releer íntegramente todas las semanas las Cartas de San Pablo. Agreguemos que quien esto hiciera, experimentaría, entre otros, dos maravillosos efectos. En primer lugar, notaría con asombro que en cada lectura, encontraba nuevos secretos, descubriendo así, por propia experiencia, como la divina Escritura es un mar sin orillas, según lo enseña ella misma (Cf. Eclesiástico 24,36 ss). Y luego llegaría a la inefable felicidad que promete David al empezar los Salmos, diciendo que será dichoso el que día y noche la esté meditando (la Palabra de Dios); será como un árbol plantado junto a ríos de aguas que a su tiempo dará fruto y cuyas hojas no se marchitan; todo cuanto hiciere, prosperará (Salmos 1,1-3).
.
.
7. Carta del Apóstol Santiago.
La carta de Santiago es la primera entre las 7 Epístolas no paulinas que, por no señalar varias de ellas un destinatario especial, han sido llamadas genéricamente católicas o universales, aunque en rigor la mayoría de ellas se dirige a la cristiandad de origen judío, y las dos últimas de San Juan tienen un encabezamiento aún más limitado. San Jerónimo las caracteriza diciendo que «son tan ricas en misterios como sucintas, tan breves en palabras como largas en sentencias».
El autor, que se da asimismo el nombre de «Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo», es el apóstol que solemos llamar Santiago el Menor, hijo de Alfeo o Cleofas (Mateo Díez, 3) y de María (Mateo 27,56), «hermana» (o pariente) de la Virgen. Es, pues, de la familia de Jesús y llamado «hermano del Señor» (Gálatas 1,19; Cf. Mateo 13,55 y Marcos 6,3).
Santiago es mencionado por San Pablo entre las «columnas» o apóstoles que gozaban de mayor autoridad en la Iglesia (Gálatas 2,9). Por su fiel observancia de la Ley tuvo grandísima influencia, especialmente sobre los judíos, pues entre ellos ejerció el ministerio como Obispo de Jerusalén. Murió mártir el año 62 d.C.
Escribió esta carta no mucho antes de parecer el martirio y con el objeto especial de fortalecer a los cristianos del judaísmo que a causa de la persecución estaban en peligro de perder la fe (Cf. La introducción a la Epístola a los Hebreos). Dirigiese por tanto a «las doce tribus que están en la dispersión» (Cf. 1,1), esto es, a todos los hebreo-cristianos dentro y fuera de Palestina (Cf. Romanos 10,18).
Ellos son de profesión cristiana, pues creen en el Señor Jesucristo de la Gloria (2,1), esperan la Parusía en que recibirán el premio (5,7-9), han sido engendrados a nueva vida (1,18) bajo la nueva ley de libertad (1,25; 2,12), y se les recomienda la unción de los enfermos (5,14 ss).
La no alusión a los paganos se ve en que Santiago omite referirse a lo que San Pablo suele combatir en éstos: idolatría, impudicia, ebriedad (Cf. I Corintios 6,9 ss; Gálatas 5,19 ss). En cambio, la Epístola insiste fuertemente contra la vana palabrería y la fe de pura fórmula (1,22 ss; 2,14 ss), contra la maledicencia y los estragos de la lengua (3,2 ss; 4,2 ss; 5,9), contra los falsos doctores (3,1), el celo amargo (3,13 ss), los juramentos fáciles (5,12).
El estilo es conciso, sentencioso y extraordinariamente rico en imágenes, siendo clásicas por su elocuencia las que dedica a la lengua en el capítulo 3 y a los ricos en el capítulo 5 y el paralelo de éstos con los humildes en el capítulo dos. Más que en los misterios sobrenaturales de la gracia con que suele ilustrarnos San Pablo, especialmente en las Epístolas de la cautividad, la presente es una vigorosa meditación sobre la conducta frente al prójimo y por eso se le ha llamado a veces el Evangelio social.
.
.
8. Cartas del Apóstol San Pedro.
Simón Bar Jona (hijo de Jonas), el que había de ser San Pedro (Hechos 15,14; II Pedro 1,1), fue llamado al apostolado en los primeros días de la vida pública del Señor, quien le dio el nombre de Cefas (en arameo Kefa), o sea, «piedra», de donde el griego Petros, Pedro (Juan 1,42). Vemos en Mateo 16,17-19, como Jesús lo distinguió entre los otros discípulos, haciéndolo «Príncipe de los Apóstoles» (Juan 21,15 ss). San Pablo nos hace saber que a él mismo, como Apóstol de los gentiles, Jesús le había encomendado directamente (Gálatas 1,11 s) el evangelizar a éstos, mientras que a Pedro, como a Santiago y a Juan, la evangelización de los circuncisos o israelitas (Gálatas 2,7-9; Cf. Santiago 1,1). Desde Pentecostés predicó San Pedro en Jerusalén y Palestina, pero hacia el año 42 se trasladó a «otro lugar» (Hechos 12,17), no sin haber antes admitido al bautismo al pagano Cornelio (Hechos 10), como el diácono Felipe lo había hecho con el «prosélito» etíope (Hechos 8,26 ss). Pocos años más tarde lo encontramos nuevamente en Jerusalén, presidiendo el Concilio de los Apóstoles (Hechos 15) y luego en Antioquia. La Escritura no da más datos sobre él, pero la tradición nos asegura que murió mártir en Roma el año 67, el mismo día que San Pablo.
Su primera Carta se considera escrita poco antes de estallar la persecución de Nerón, es decir, cerca del año 63 (Cf. II Pedro 1,1), desde Roma a la que llama Babilonia por la corrupción de su ambiente pagano (5,13). Su fin es consolar principalmente a los hebreos cristianos dispersos (1,1) que, viviendo también en un mundo pagano, corrían el riesgo de perder la fe. Sin embargo, varios pasajes atestiguan que su enseñanza se extiende también a los convertidos de la gentilidad (Cf.2,10). A los mismos destinatarios (II Pedro 3,1), pero extendiéndola «a todos los que han alcanzado fe» (1,1) va dirigida la segunda Carta, que el Apóstol escribió, según lo dice, poco antes de su martirio (II Pedro 1,14), de donde se calcula su fecha por los años de 64-67. «De ellos se deduce como probable que el autor escribió de Roma», quizá desde la cárcel. En las comunidades cristianas desamparadas se habían introducido ya falsos doctores que despreciaban las Escrituras, abusaban de la grey y, sosteniendo un concepto perverso de la libertad cristiana, decían también que Jesús nunca volvería. Contra esos y contra los muchos imitadores que tendrán en todos los tiempos hasta el fin, levanta su voz el Jefe de los Doce, para prevenir a las Iglesias presentes y futuras, siendo de notar que mientras Pedro usa generalmente los verbos en futuro, Judas, su paralelo, se refiere ya a ese problema como actual y apremiante (Judas 3 s; Cf. II Pedro Pérez, 17).
En esas breves cartas -las dos únicas «Encíclicas» del Príncipe de los apóstoles- llenas de la más preciosa doctrina y profecía, vemos la obra admirable del Espíritu Santo, que transformó a Pedro después de Pentecostés. Aquel ignorante, inquieto y cobarde pescador y negador de Cristo es aquí el apóstol lleno de caridad, de suavidad y de humilde sabiduría, que (como Pablo en II Timoteo 4,6), nos anuncia la proximidad de su propia muerte que él mismo Cristo le había pronosticado (Juan 21,28). San Pedro nos pone por delante, desde el principio de la primera Epístola hasta el fin de la segunda, el misterio del futuro retorno de nuestro Señor Jesucristo como el tema de meditación por excelencia para transformar nuestras almas en la fe, el amor y la esperanza (Cf. Santiago 5,7 ss; y Judas 20). «La principal enseñanza dogmática de la II Pedro -dice Pirot- consiste incontestablemente en la certidumbre de la Parusía y, en consecuencia, de las retribuciones que la acompañarán (1,11 y 19; 3,4-5). En función de esta espera es como debe entenderse la alternativa entre la virtud cristiana y la licencia de los «burladores» (2,1-2 y 19). Las garantías de esta fe son: los oráculos de los profetas, conservados en la vieja Biblia inspirada, y la enseñanza de los apóstoles testigos de Dios y mensajeros de Cristo (1,4 y 16-21; 3,2). El Evangelio es ya la realización de un primer ciclo de las profecías, y está realización acrece tanto más nuestra confianza en el cumplimiento de las posteriores» (Cf. 1,19). Es lo que el mismo Jesús Resucitado, cumplidas ya las profecías de su Pasión, su Muerte y su Resurrección, reiteró sobre los anuncios futuros de «sus glorias» (I Pedro 1,11) diciendo: «Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de Mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos» (Lucas 24,44).
Poco podría prometerse de la fe de aquellos cristianos que, llamándose hijos de la Iglesia, y proclamando que Cristo está donde está Pedro, se resignasen a pasar su vida entera sin preocuparse de saber qué dijeron, en sus breves cartas, ese Pedro y ese Pablo, para poder, como dice la Liturgia, «seguir en todo el precepto de aquéllos por quienes comenzó la religión». (Colecta de la Misa de San Pedro).
.
.
Las tres Cartas que llevan el nombre de San Juan -una más general, importantísima, y las otras muy breves- han sido escritas por el mismo autor del cuarto Evangelio. Este es, dice el Oficio de San Juan, aquel discípulo que Jesús amaba (Juan 21,7) y al que fueron revelados los secretos del cielo; aquel que se reclinó en la Cena sobre el pecho del Señor (Juan 21,20) y que allí bebió, en la fuente del sagrado Pecho, raudales de sabiduría que encerró en su Evangelio.
La primera Epístola carece de encabezamiento, lo que dio lugar a que algunos dudasen de su autenticidad. Más, a pesar de faltar el nombre del autor, existe una una unánime y constante tradición en el sentido de que esta Carta incomparablemente sublime ha de atribuirse, como las dos que le siguen y el Apocalipsis, al Apóstol San Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, y así lo confirmó el Concilio Tridentino al señalar el canon de las Sagradas Escrituras. La falta de título al comienzo y de saludo al final se explicaría, según la opinión común, por su íntima relación con el cuarto Evangelio, al cual sirve de introducción (Cf. 1,3) y también de corolario, pues se ha dicho con razón que si el Evangelio de San Juan nos hace franquear los umbrales de la casa del Padre, esta Epístola íntimamente familiar hace que nos sintamos allí como «hijitos» en la propia casa.
Según lo dicho se calcula que data de fines del primer siglo hice la considera dirigida, como el Apocalipsis, a las iglesias del Asia proconsular -y no sólo a aquellas siete del Apocalipsis (Cf. 1,4)- de las cuales, aunque no eran fundadas por él se habría hecho cargo el Apóstol después de su destierro en Patmos, donde escribiera su gran visión profética. El motivo de esta Carta fue adoctrinar a los fieles en los secretos de la vida espiritual para prevenirlos principalmente contra el pregnosticismo y los avances de los nicolaítas que contaminaban la viña de Cristo. Y así la ocasión de escribirla fue probablemente la que el mismo autor señala en 2,18 s, como sucedió también con la de Judas (Judas 3 s).
Veríamos así a Juan, aunque «Apóstol de la circuncisión» (Gálatas todos, nueve, instalado en Éfeso y aleccionando -treinta años después del Apóstol de los Gentiles y casi otro tanto después de la destrucción de Jerusalén- no sólo a los cristianos de origen israelita sino también a aquellos mismos gentiles a quienes San Pablo había escrito las más altas Epístolas de su cautividad en Roma. Pablo señalaba la posición doctrinal de hijos del Padre. Juan les muestra la íntima vida espiritual como tales.
No se nota en la Epístola división marcada; pero si, como en el Evangelio de San Juan las grandes ideas directrices: «luz, vida y amor», presentadas una y otra vez bajo los más nuevos y ricos aspectos, constituyendo sin duda el documento más alto de espiritualidad sobrenatural que ha sido dado a los hombres. Insiste sobre la divinidad de Jesucristo como Hijo del Padre y sobre la realidad de la Redención y de Parusía, atacada por los herejes. Previene además contra esos «anticristo» e inculca de una manera singular la distinción entre las divinas Personas, la filiación divina del creyente, la vida de fe y confianza fundada en el amor con que Dios nos ama, y la caridad fraterna como inseparable del amor de Dios.
En las otras dos Epístolas San Juan se llama a sí mismo «el anciano» (en griego presbítero), título que se da también San Pedro haciéndolo extensivo a los jefes de las comunidades cristianas (I Pedro 5,1) y que se daba sin duda a los apóstoles, según lo hace presumir la declaración de Papías, obispo de Hierápolis, a referir cómo él se había informado de lo que habían dicho «los ancianos Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Juan». El padre Bonsirven, que trae estos datos, nos dice también que las dudas sobre la autenticidad de estas dos Cartas de San Juan «comenzaron a suscitarse a fines del siglo II cuando diversos autores se pusieron a condenar el milenarismo; descubriendo milenarismo en el Apocalipsis, se resistían a atribuirlo al Apóstol Juan y lo declararon, en consecuencia, obra de ese presbítero Juan de que habla Papías, y así, por contragolpe, el presbítero Juan fue puesto por varios en posesión de las dos pequeñas EpístolasPirot anota asimismo que «para poder negar al Apocalipsis la autenticidad joanea, Dionisio de Alejandría la niega también a nuestras dos pequeñas cartas». La Epístolas segunda va dirigida «a la señora Electa y a sus hijos», es decir, según lo entienden los citados y otros comentadores modernos, a una comunidad o Iglesia y no a una dama (cf.II Juan 1,13), a las cuales, por lo demás, en el lenguaje cristiano no se solía llamar las señoras (Efesios 5,22 ss; Cf. Juan 2, 4; 19,26).
La tercera Carta es más de carácter personal, pero en ambas nos muestra el santo apóstol, como en la primera, tanto la importancia y valor del amor fraterno -que constituyan, según una conocida tradición, el tema permanente de sus exhortacioneshasta su más avanzada ancianidad- cuanto la necesidad de atenerse a las primitivas enseñanzas para defenderse contra todos los que querían ir «más allá de las Palabras de Jesucristo (II Juan 9), ya sea añadiéndoles o quitándoles algo (Apocalipsis 22,18) ya queriendo obsequiar a Dios de otro modo que como Él había enseñado (Cf. Sabiduría 9,10; Isaías 1,11 ss), ya abusando del cargo pastoral en provecho propio como Diótrefes (III Juan 9). Pirot hace notar que «el Apocalipsis denunciaba la presencia en Pérgamo de nicolaítas contra los cuales la resistencia era peligrosamente insuficiente (Apocalipsis 2,14-16)» por lo cual, dado que las Constituciones Apostólicas mencionan a Gayo el destinatario de esta Carta, al frente de dicha iglesia (como a Demetrio en la de Filadelfia), sería procedente suponer que aquélla fuese la iglesia confiada a Diótrefes y que éste hubiese sido reemplazado poco más tarde por aquel fiel amigo de Juan.
.
.
10. El Apocalipsis del Apóstol San Juan.
Apocalipsis, esto es, Revelación de Jesucristo, se llama este misterioso Libro, porque en él domina la idea de la segunda Venida de Cristo (Cf. 1,1 y 7; I Pedro 1,7 y 13). Es el último de toda la Biblia y su lectura es objeto de una bienaventuranza especial que él mismo fulmina contra quien se atreva a de formar la sagrada profecía agregando o quitando a sus propias palabras (Cf. 22,18).
Su autor es Juan, siervo de Dios (1,2) y desterrado por causa del Evangelio a la isla de Patmos (1,9). No existe hoy duda alguna de que este Juan es el mismo que nos dejó también el Cuarto Evangelio y las tres Cartas que en el Canon llevan su nombre. «La antigua tradición cristiana (Papías, Justino, Ireneo, Teófilo, Cipriano, Tertuliano, Hipólito, Clemente, Alejandrino, Orígenes, etc.) reconoce por autor del Apocalipsis al Apóstol San Juan (Schuster-Holzammer).
Vigouroux, al refutar a la crítica racionalista, hace notar cómo este reconocimiento del Apocalipsis como obra del discípulo amado fue unánime hasta la mitad del siglo III, y sólo entonces «empezó a hacerse sospechoso» el divino Libro a causa de los escritos de su primer opositor Dionisio de Alejandría, que dedicó todo el capítulo 25 de su obra contra Nepos a sostener su opinión de que el Apocalipsis no era de San Juan «alegando las diferencias de estilo que señalaba con su sutileza de alejandrino entre los Evangelios y Epístolas por una parte y el Apocalipsis por la otra». Por entonces «la opinión de Dionisio era tan contraria a la creencia general que no pudo tomar pie ni aún en la Iglesia de Alejandría, y San Atanasio, en 367, señala la necesidad de incluir entre los Libros santos al Apocalipsis, añadiendo que «allí están las fuentes de la salvación». Pero la influencia de aquella opinión, apoyada y difundida por el historiador Eusebio, fue grande en lo sucesivo y a ella se debe el que autores de la importancia de Teodoreto, San Cirilo de Jerusalén y San Juan Crisóstomo en todas sus obras no hayan tomado en cuenta ni una sola vez el Apocalipsis.
A causa de la bienaventuranza que aquí se expresa (1,3), el Apocalipsis era, en tiempos de fe viva, un libro de cabecera de los cristianos, como lo era el Evangelio. Para formarse una idea de la veneración en que era tenido por la Iglesia, basta saber lo que el IV Concilio de Toledo ordenó en el año 633: «La autoridad de muchos concilios y los decretos sinodales de los santos Pontífices romanos prescriben que el Libro del Apocalipsis es de Juan el Evangelista, y determinaron que debe ser recibido entre los Libros divinos, pero muchos son los que no aceptan su autoridad y tienen a menos predicarlo en la Iglesia de Dios. Si alguno, desde hoy en adelante, o no lo reconociera, o no lo predicara en la iglesia durante el tiempo de las Misas, desde Pascua o Pentecostés, tendrá sentencia de excomunión» (Enchiridion Biblicum número 24).
La debilidad de esa posición de Dionisio Alejandrino la señala el mismo autor citado mostrando no sólo la «flaca» obra exegética de aquel, que cayó en el alegorismo de Orígenes después de haberlo combatido, sino también que, cuando el cisma de Novaciano abusó de la Epístola a los Hebreos, los obispos de África adoptaron igualmente como solución el rechazar la autenticidad de todo ese Libro y Dionisio estaba entre ellos (Cf. Las Epístolas de San Juan). «San Epifanio, dice el P. Durand, había de llamarlos sarcásticamente (a esos impugnadores) los Alogos, para expresar, en una sola palabra, que rechazaban el Logos (razón divina) ellos que estaban privados de razón humana (a-logos)». Añade el mismo autor que el santo les reprochó también haber atribuido el cuarto Evangelio al hereje Cerinto (como habían hecho con el Apocalipsis), y que más tarde su maniobra fue repetida por el presbítero romano Cayo, «pero el ataque fue pronto rechazado con ventaja por otro presbítero romano mucho más competente, San Hipólito mártir».
San Juan escribió el Apocalipsis en Patmos, una de las islas del Egeo que forman parte del Dodecaneso, durante el destierro que sufrió bajo el emperador Domiciano, probablemente hacia el año 96. Las destinatarias fueron «las siete Iglesias de Asia» (Menor), cuyos nombres que se mencionan en 1,11 (Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea) y cuya existencia, dice Gelin, podría explicarse por la irradiación de los judíos cristianos de Pentecostés (Hechos 2,9), así como Pablo halló en Éfeso discípulos del Bautista (Hechos 19,2).
El objeto de este Libro, el único profético de Nuevo Testamento, es consolar a los cristianos en las continuas persecuciones que los amenazaba,despertar en ellos «la bienaventurada esperanza» (Tito 2,13) y a la vez preservarlos de las doctrinas falsas de varios herejes que se habían introducido en el rebaño de Cristo. En segundo lugar el Apocalipsis tiende a presentar un cuadro de las espantosas catástrofes y luchas que han de conmover al mundo antes del triunfo de Cristo en su Parusía y la derrota definitiva de sus enemigos, que el Padre le pondrá por escabel de sus pies (Hebreos Díaz, 13). Ello no impide que, como en los vaticinios del Antiguo Testamento y aún en los de Jesús (Cf. Por ejemplo Mateo 24 y paralelos) el profeta pueda haber pensado también en acontecimientos contemporáneos suyos y los tome como figuras de lo que ha de venir, si bien nos parece inaceptable la tendencia a ver en estos anuncios, cuya inspiración sobrenatural y alcance profético reconoce la Iglesia, una simple expresión de los anhelos de una lejana época histórica o un eco del odio contra el imperio romano que pudiera haber expresado la literatura apocalíptica judía posterior a la caída de Jerusalén. A este respecto a la reciente Biblia de Pirot, en su introducción al Apocalipsis, nos previene acertadamente que «autores católicos lo han presentado como la obra de un genio contrariado… a quien circunstancias exteriores han obligado a librar a la publicidad por decirlo así su borrador» y que en Patmos faltaba a Juan «un secretario cuyo cálamo hubiese corregido las principales incorrecciones que salían de la boca del maestro que dictaba». ¿No es esto poner aún más aprueba la fe de los creyentes sinceros ante visiones de suyo oscuras y misteriosas por voluntad de Dios y que han sido además objeto de interpretaciones tan diversas, históricas y escatológicas, literales y alegóricas pero cuya lectura es una bienaventuranza (1,3) y cuyo sentido, no cerrado en lo principal (10,3), se aclarará del todo cuando lo quiera el Dios que revela a los pequeños lo que oculta a los sabios? (Lucas 10,21). Para el alma «cuya fe es también esperanza» (II Pedro 1,19), tales dificultades, lejos de ser un motivo de desaliento en el estudio de las profecías bíblicas, muestran al contrario que, como dice Pío XII, deben redoblarse tanto más los esfuerzos cuanto más intrincadas aparezcan las cuestiones y especialmente en tiempos como los actuales, que los Sumos Pontífices han comprobado tantas veces con los anuncios apocalípticos (Cf. Eclesiástico 39,1), a falta de las cuales están expuestas a caer en las fáciles seducciones del espiritismo, de las sectas, la teosofía y toda clase de magia y ocultismo diabólico. «Si no le creemos a Dios, dice San Ambrosio, ¿a quién le creemos?».
Tres son los sistemas principales para interpretar el Apocalipsis. El primero lo toma como historia contemporánea del autor, expuesta con colores apocalípticos. Esta interpretación quitaría a los anuncios de San Juan toda su trascendencia profética y en consecuencia su valor espiritual para el creyente. La segunda teoría, llamada de recapitulación, busca en el libro de San Juan las diversas fases de la historia eclesiástica, pasadas y futuras, o por lo menos de la historia primera de la Iglesia hasta los signos IV y V, sin excluir el final de los tiempos. La 3ª interpretación ve en el Apocalipsis exclusivamente un libro profético escatológico, como lo hicieron sus primeros comentadores e intérpretes, es decir San Ireneo, San Hipólito, San Victorino, San Gregorio Magno y, entre los posteriores modernos, Ribera, Cornelio a Lápide, Fillion, etc. Este concepto, que no excluye, como antes dijimos, la posibilidad de las alusiones y referencias a los acontecimientos históricos de los primeros tiempos de la Iglesia, se ha impuesto hoy sobre los demás, como que, al decir de Sickenberger, la profecía que Jesús revela a San Juan «es una explanación de los conceptos principales del discurso escatológico de Jesús, llamado el pequeño Apocalipsis».
Debemos además tener presente que este sagrado vaticinio significa también una exhortación a estar firmes en la fe y gozosos en la esperanza, aspirando a los misterios de la felicidad prometida para las Bodas del Cordero. Sobre ellos dice San Jerónimo: «el Apocalipsis de San Juan contiene tantos misterios como palabras; y digo poco con esto, pues ningún elogio puede alcanzar el valor de este Libro, donde cada palabra de por sí abarca muchos sentidos». En cuanto a la importancia del estudio de tan alta y definitiva profecía, nos convence ella misma al decirnos, tanto en su prólogo como en su epílogo, que hemos de conservar las cosas escritas en ella porque «el momento está cerca (1,3; 22,7). Cf. I Tesalonicenses 5,20; Hebreos 10,37.»No sea que volviendo de improviso os halle dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad! (Marcos 13,36 s). A «esta vela que espera y a está esperanza que vela» se ha atribuido la riqueza de la vida sobrenatural de la primitiva cristiandad (Cf. Santiago 5,7).
En los 404 versículos del Apocalipsis se encuentran 518 citas del Antiguo Testamento, de las cuales 88 tomadas de Daniel. Ello muestra sobradamente que en la misma Biblia es donde han de buscarse luces para la interpretación de esta divina profecía, y no es fácil entender como en visiones que San Juan recibió transportado al cielo (4,1 s) pueda suponerse que nos halla ya dejado, en los veinticuatro ancianos, «una transportación angélica de las veinticuatro divinidades babilónicas de las constelaciones que presidían a las épocas del año», ni como, en las langostas de la quinta trompeta, podría estar presente «la imaginería de los centauros» etc. Confesamos que, estimando sin restricciones la labor científica y crítica en todo cuanto pueda allegar elementos de interpretación al servicio de la Palabra divina, no entendemos como la respetuosa veneración que se le debe, pueda ser compatible con los juicios que atribuyen al autor incoherencias, exageraciones, artificios y fallas de estilo y de método, como si la inspiración no le hubiese asistido también en la redacción, si es verdad que, como lo declara el Concilio Vaticano (I), confirmando el de Trento, la Biblia toda debe atribuirse a Dios como primer autor.
.
.